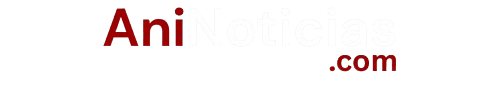La colmena, obra emblemática de Camilo José Cela (1916-2002), destaca como un intenso retrato del Madrid miserable de la posguerra. El autor dedicó seis años a su perfeccionamiento, enfrentándose a la censura franquista para lograr su publicación primero en Argentina en 1951 y luego en España en 1963. La reciente revelación de una versión completa de 1946, confirmada por el Ministerio de Cultura, agrega una nueva dimensión a la historia de esta obra literaria fundamental.
Un viaje a través de la censura
La trayectoria de La colmena está marcada por la lucha de Cela contra los censores. Su relación con personajes como Leopoldo Panero y el padre Andrés de Lucas Casla, así como con censores peronistas argentinos, ilustra la complejidad del proceso de revisión de la obra. Entre los apoyos clave se encuentra el editor barcelonés Carlos F. Maristany, quien había apostado fuertemente por la primera novela de Cela, La familia de Pascual Duarte, y quería lanzar la nueva obra de manera ostentosa.
Descubrimiento del mecanoscrito
El profesor Álex Alonso, investigador de Brooklyn College, identificó recientemente un mecanoscrito de La colmena en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares. Este fue presentado a la censura el 7 de enero de 1946, justo en un momento crucial: diez días después, Cela se convirtió en padre. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por el censor católico, quien catalogó la obra como “francamente inmoral y a veces pornográfica”.
El proceso de publicación y censura
Tras el rechazo inicial, Cela continuó su lucha, proponiendo una edición de lujo de menos ejemplares en febrero de 1946. A pesar de las presiones y la incertidumbre económica, el novelista continuó trabajando en su texto, mientras exploraba la idea de una trilogía, Caminos inciertos, de la que La colmena sería la primera entrega. Su experiencia como censor de revistas no evitó que su obra fuese nuevamente rechazada, reflejando así la opresión del régimen franquista sobre la producción literaria.
Una copia con valor histórico
El mecanoscrito de 1946 descubierto por Alonso contenía tachaduras y anotaciones de censores, representando una parte del proceso editorial de la época. La copia hallada, que estaba aparentemente mal clasificada desde 1953, plantea interrogantes sobre la naturaleza caótica de la censura en el franquismo. Esta vaguedad permitía a Cela lidiar con las restricciones de manera ingeniosa, aunque el choque con los censores fue una constante en su carrera.
La relevancia de la obra
La colmena ha sido descrita como un retrato despiadado de la posguerra, inflenciada por las técnicas narrativas de John Dos Passos. El crítico Ignacio Echevarría destaca que este libro ofrece una visión plural de la sociedad, anticipando el realismo testimonial que Cela desarrollaría posteriormente. La versión que hoy se encuentra en librerías es la que finalmente se consideró completa en 1962.
El impacto de la censura en la literatura
La figura de Cela como censor ha sido objeto de debate. Para Echevarría, su función en ese ámbito no marcó de manera importante su carrera, aunque sí dejó huella en la producción literaria, frustando voces que podrían haber enriquecido el panorama cultural. Alonso, por su parte, subraya que el hallazgo en Alcalá de Henares no sólo revela la rica historia del proceso creativo de Cela, sino también la cantidad de material que aún resta por descubrir en los archivos.
El reciente descubrimiento del mecanoscrito de La colmena en Alcalá representa una contribución significativa a la comprensión del contexto literario durante el franquismo, mostrando cómo la censura influyó en las obras y en los autores de la época.